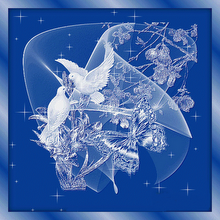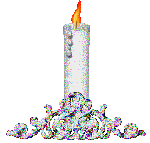Vi por primera vez la luz, una tormentosa noche de Julio, hace ya algún tiempo.
Ese día uno de mis hermanos cumplía siete años. Mamá había amasado, estirado y cortado en cuadraditos regulares, una gran cantidad de tapas para pasteles, luego vino el consabido armado y fritado de esos manjares con que festejaba los cumpleaños.
No sé si por el ejercicio de mi madre, excesivo para su estado avanzado de embarazo, por mi espíritu rebelde o mi naturaleza celosa, (seguramente mi madre había pasado el día dedicada al cumpleañero y no pude soportarlo) pero lo cierto es que decidí nacer esa noche, en medio de una fortísima tormenta.
Las calles de tierra estaban anegadas, el viento azotaba los eucaliptos y golpeteaba en el techado de chapas. No se contaba con un vehículo para acudir al hospital. Así, mi padre salió en busca del “doctor del pueblo”, pero… era nueve de Julio, día festivo, y el doctor no se encontraba en el lugar.
La mayor de las tres hermanas con las que yo ya contaba tenía entonces quince años, y esa noche, justamente esa noche, estaba preparada para asistir, por primera vez “al baile”.
Por mi parte, no estaba dispuesta a postergar el apoteótico momento de mi nacimiento por esas nimiedades, de modo que pujaba con todas mis fuerzas para salirme con la mía (acto que he repetido muchas veces a lo largo de mi vida)
Me contó mi madre que mi hermana empalideció, cuando ella le dijo: “Hija, cambiese, traiga agua caliente y venga a ayudarme”.
¡Qué momento!
Cuando llegó mi padre acompañado por “la comadrona”, a falta de doctor, yo estaba muy tranquila sobre el regazo de mi madre, quien enarbolaba una tijera, a punto de cortarme el cordón. Trabajo éste último, no muy bien realizado, creo, ya que al día siguiente amanecí en medio de un charco de sangre que manaba por el ombligo. Pero indudablemente traía mucha… porque aquí estoy.
No sé si mi pasión por las tormentas tendrá su origen en la circunstancia de mi nacimiento. Yo me inclino a pensar que sí.
Julia Cerles