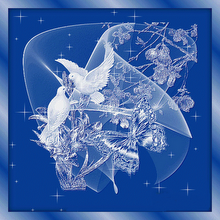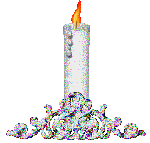Dos golpes discretos en la puerta de la humilde casa, distrajeron a la anciana de su tarea. Se dirigió hacia la entrada, en tanto en un gesto de impensada coquetería, enroscaba hasta la cintura, el impecable delantal de fondo blanco sobre el que se esparcían pequeñas flores rojas. Al llegar a la puerta, en un último intento en favor de su aspecto, mientras con la mano izquierda sostenía el delantal enrollado, con la derecha acomodaba el encanecido cabello. Abrió y empalideció su rostro, su mano dejó caer el delantal. ¡Lo había olvidado!
María Céspedes- dijo la muchacha con toda serenidad y extendió la mano que la mano temblorosa de la anciana apenas sostuvo. El nombre pronunciado confirmó su sospecha. Se hizo a un lado, dejando libre la puerta al tiempo que la invitaba pasar y ensayaba disculpas. El Zenón no había podido ir a esperarla por hallarse enfermo y ella, con el susto del malestar repentino había olvidado decirle al Braulio que lo hiciera. ¡Cómo pudo pasarle esto! Pero su equipaje había sido recibido la semana anterior y ya estaba todo ordenado en su cuarto. Era un cuarto muy humilde, pero tenía una estufa, y ella había colocado unas carpetitas bordadas para que esté más lindo y el Zenón había pintado las paredes para que lo encuentre más prolijo.
Era un torbellino de palabras, un constante alear sus manos, mientras volvía a la cocina, seguida por la muchacha. La amplia sonrisa de María y su mirada condescendiente la tranquilizaron. Entonces recién pudo pedirle que se siente y ofrecerle café, que María aceptó de buen grado. Sentía frío. El frío intenso de ese lugar ventoso y el frío provocado por la cálida mirada de Máximo. Tomó el tazón con ambas manos y lo retuvo un momento disfrutando el calor que prodigaba a sus manos heladas. Percibió el olor exquisito y otro olor, no sabía de qué íntima y remota reminiscencia, vino a mezclarse con aquél. Con gran esfuerzo mental lo rechazó, se concentró en el café, sorbió y la tibieza fue ganándole el cuerpo.
La anciana ya la sentía como una vieja conocida, aunque su parquedad la descolocaba un poco. Le dijo que esta noche podría quedarse allí, en el cuartito preparado para la novia del Braulio. Que el Braulio tenía que ir a buscarla pero… Y así María escuchó la misma historia, oída por Máximo en el bar del poblado. No, no… María prefería instalarse ya. Terminado el café pidió la llave y comenzó a despedirse. Sin embargo, Pilar la acompañó.
El sol vertía sus últimos reflejos sobre las copas de los montes. Ya estaban encendidas las luces de la casa y más allá otras más pequeñas y menos luminosas recortaban pequeños rectángulos en las casas de peones y puesteros.
Deseó el calor del hogar, en la sala, y el calor de Sarita y Pedro, deseó esa paz de la que siempre disfrutaba al alejarse del torbellino de la ciudad.
Al llegar, vio a Pedro en la escalinata, seguramente Sarita, la querida Sarita, lo habría encontrado extraño, y comentado a Pedro su desacostumbrada actitud de la tarde. Bajó de la camioneta cubierta de polvo y el viejo, rápidamente se quitó el sombrero y avanzó hacia él. Se estrecharon las manos y atrajo a Pedro hacia sí y palmeó su espalda. Esos dos seres le inspiraban una ternura infinita.
Entraron; ya estaba la mesa preparada y tras acariciar levemente los cabellos de Sarita, se desplomó en una silla, junto a la mesa. Nunca había aceptado que le sirvan la cena en el comedor. Prefería comer en la cocina con Sara y Pedro.
Cenó en silencio, haciendo un esfuerzo por seguir los comentarios de esos dos ancianos que trataban de ponerlo al tanto de todo lo ocurrido en su ausencia, y contrario a su costumbre de quedarse a leer en la sala, esa noche se retiró temprano.
Sentía un gran cansancio, el cuerpo le dolía, cada hueso parecía a punto de quebrarse, cada músculo parecía punzado por cientos de alfileres. Tomó una ducha caliente . Se metió a la cama y como un chico se arrebujó, disfrutando el calor que el cobertor le prodigaba. Se sobresaltó. No había llamado a su esposa. Tomó el celular. No sabía qué iba a decirle, ni cómo justificaría su demora en comunicarse. La voz del otro lado le produjo una sensación de culpa, como si realmente estuviera en falta, cómo decirle lo que le había ocurrido, como justificar el tiempo pasado, sin que sonara incoherente. Habló sin parar, evitando preguntas. Habló sobre lo bien que se encontraban los caseros y el cariño que le enviaban. Preguntó por los chicos. Reiteró cuánto los amaba y que procuraría regresar antes de lo previsto. Y al cortar lo invadió una desconocida sensación de desamparo, un profundo sentir de lejanía y la culpa, la culpa por algo desconocido, por algo que latía en el ambiente aunque no acertaba a descifrarlo.
María despidió a Pilar en la puerta lateral de la escuelita. Su actitud sumamente amable, pero firme, no dejaba lugar a la insistencia. Entró y luego de atravesar un corto pasillo se encontró con el cuarto recién pintado del que Pilar le hablara. Era pequeño y frío. Sobre la pared del fondo había un pequeño hogar y dentro, ya dispuestos seguramente por Pilar, los leños listos para ser encendidos, sobre el hogar las cerillas y a un costado una buena provisión de leña y un recipiente con combustible. Encendió el hogar sin dificultad y con la vista recorrió el cuarto. Una vez alejado el frío, sería confortable. Tomó la pequeña valija que había dejado sobre la cama y la guardó en uno de los cajones del ropero, se quitó el tapado y lo colgó.
En la alacena encontró bizcochos, café, azúcar y algunos artículos más. Preparó un café. Un sillón tapizado con brocato bordó esperaba junto al hogar. Taza en mano se dejó caer sobre él y aspiró con placer el aroma que manaba del interior de aquélla, comenzó a sorber lentamente, mientras su mirada quedaba presa de los leños encendidos. Poco después tomó una ducha caliente y se sumergió entre las sábanas que olían a lavanda.

%5B1%5D.jpg)